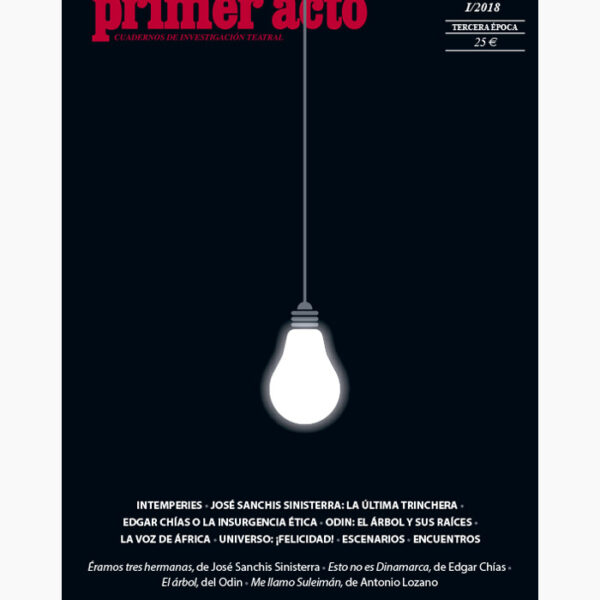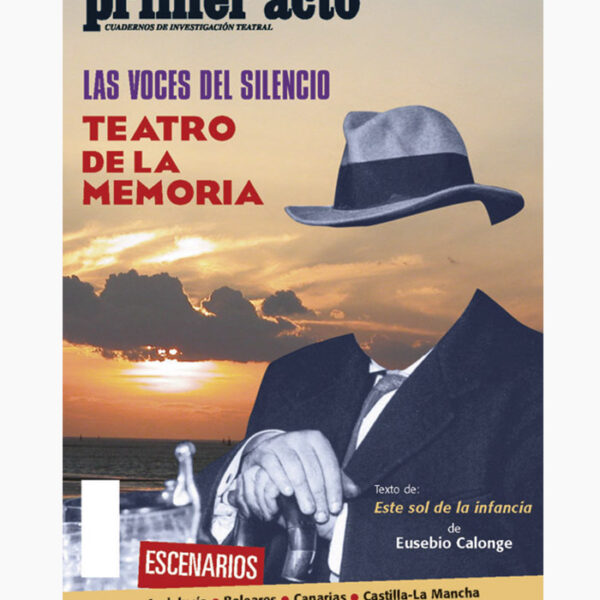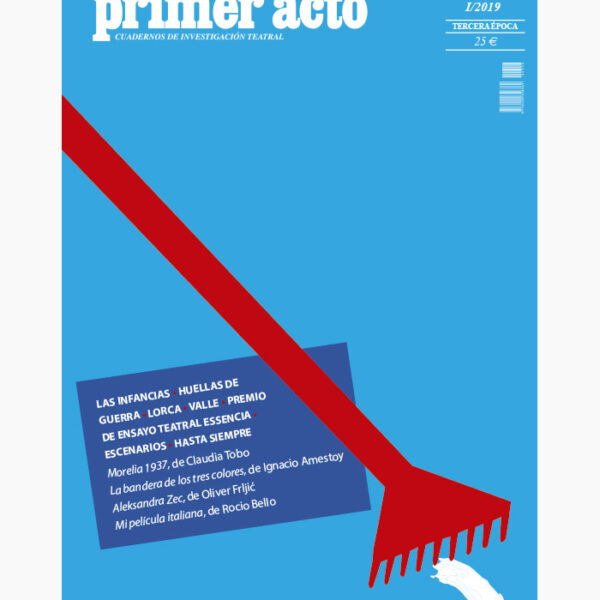El nuevo Papa apela a la pobreza y al rescate del pensamiento de Jesús para liberar a la iglesia de la estricta condición de una ONG. Su origen latinoamericano lleva a muchos a recordar la teología de la liberación, mientras desde la sociedad civil resuenan las últimas palabras del recientemente fallecido Stéphane Hessel, el profeta mundial de los “indignados” -codificados entre nosotros con la fecha de su masiva concentración en la Puerta del Sol el 15 de Mayo- afirmando la necesidad de “moralizar la vida pública española”. Mientras, paralelamente, la crónica oficial de cada día nos hablaba del Gürtel, los ERES andaluces, de las cuentas sumergidas del PP, del timo de las preferentes y de la frondosa corrupción en la base y en las cúspides de buena parte de nuestra estructura política. Diariamente, la televisión nos mostraba el rostro de la creciente España “excluida”, volcada en las manifestaciones, sin puestos de trabajo, con familias entregadas a la búsqueda del cobijo y la comida. Ciudadanos sin ciudadanía, para los que la palabra política, es un juego en el que no cuentan para nada o solo tienen el papel ocasional que les reservan algunas manifestaciones de protesta, incluidas los escraches, comparados, por ilustres representantes del poder, con actos puramente nazis o con el terrorismo etarra. Lo que no sé es si quienes han sostenido estas posiciones han oído hablar del holocausto, si saben que el nazismo, entre otras cosas, mató a 6.000.000 de judíos o si han hablado alguna vez con las Asociaciones españolas de víctimas del terrorismo. Menos mal que el Fiscal General y el Constitucional lo sabían y consideraron que el “Sí se puede” de los manifestantes contra determinados políticos debían examinarse caso por caso para ver si se excedían o no del derecho a la protesta.
¿Qué vida ofrece nuestra sociedad a esos ciudadanos excluidos?, ¿cuál ha de ser el papel de los que han sorteado la exclusión y afrontan modestamente la dureza de los tiempos? Muchos hay -y ese es el mayor valor político y moral de nuestra sociedad civil- que se manifiestan en favor de los desahuciados, generalmente sin trabajo, y, durante meses, han formado los piquetes contra la Ley Hipotecaria española, germen de estafas, suicidios y muertes que borra la miseria. ¿Por qué esa ley definida como española no podíamos cambiarla los españoles? ¡Y qué sorpresa fue para las víctimas el que un Tribunal de Luxemburgo, al que nunca habíamos votado, nos dijera que en el derecho europeo los jueces estaban por encima de los banqueros y que la letra pequeña de nuestras hipotecas era una artimaña que podía ser invalidada! Es decir, que tampoco éramos europeos y que el problema no estaba en que Ángela Merkel fuera un diablo dictador, sino en que sabíamos poco, y muchos nada, de lo que ocurría en el Continente salvo los tradicionales informes oficiales sobre nuestras victoriosas intervenciones en las reuniones de la Unión.
Si Jesucristo hubiera sido un capitalista imputado, o hubiéramos elegido un banco para que nos gobernara no habría nada que objetar a la situación y la protesta de los desahuciados sería una extravagancia. ¿Y qué pensar de las palabras del Papa Francisco cuando decía que el mundo subsistía porque Dios no paraba de perdonar a los humanos y luego veíamos en la televisión a las víctimas de tanto dolor y tanta muerte perfectamente encajadas en el desorden oficial de cada día? ¿Quiénes pedían perdón a Dios? Porque mal podrían pedirlo las víctimas y sería patético que lo pidieran los responsables. Si en las elecciones democráticas todos los partidos no prometieran el bien y la justicia, el hecho de que estuviéramos mal, hubiera más de seis millones de parados y Luis Bárcenas fuera poco menos que un héroe nacional, con las televisiones pendientes de sus andanzas en los tribunales, no sería un contrasentido. Como tampoco lo sería si aceptáramos que todos los partidos mienten a sabiendas, porque su objetivo es conseguir votos independientemente de lo que luego pueda suceder. Y no creo que, por mi parte, esto sea una salida de tono, si no constatar que la España de hoy está avalada por un triunfo electoral absolutamente mayoritario.
Esto no significa, por supuesto, una acusación generalizada contra los políticos de ningún partido. Muchos, sin duda, se han dedicado a la política interesados en la construcción de un orden justo, que asegure el cumplimiento de los derechos sociales tan duramente conseguidos. La nueva pregunta que surge es inmediata: ¿por qué, en un régimen democrático, cuando un programa político alcanza la mayoría absoluta, no satisface a buena parte de sus electores? Y si inciden nuevas circunstancias, ¿por qué los gobernantes no lo justifican y explican su previo desconocimiento? Y ya hemos dicho que rechazamos cualquier generalización y que la contradicción no debe explicarse, como hacen muchos líderes, con una invocación automática a la “mala fe” de sus adversarios. Aunque también debamos preguntarnos ¿por qué un partido cuando descubre que su política erosiona a quienes le votaron, no cambia cuanto sea posible y necesario para ser fiel a sus principios y a sus promesas?
En España, Mariano Rajoy declaró solemnemente en el Congreso que en la solución de la crisis económica “debemos participar todos los españoles y todos los partidos”. Tenía razón. Pero el clima de “pacto posible” entreverado con las descalificaciones extremas, ha sido otra de las características del periodo. Aunque quizá, entre nosotros, el primer punto está en saber si la mayoría de nuestros políticos creen seriamente en los valores de la democracia, en si estamos dispuestos, dentro de las lógicas discrepancias, a sentirnos parte de una tarea común, sin disolver el paro, los desahucios, la corrupción y la pobreza en un discurso anecdótico, instrumentalizado por los intereses del partido que lo formula.
El problema de las democracias contemporáneas es, con el incremento de los medios de información, más grave y complejo que nunca. Los humanos tienen una experiencia personal limitada y su información sobre el mundo está condicionada por lo que esos medios le cuentan. Un reportaje o un discurso, recto o torcido, pueden orientar la inclinación política de muchas personas, por lo que, obviamente, las relaciones entre el poder y la sociedad están sujetas -como enseñan las campañas de publicidad comercial- a una calculada ponderación de las virtudes teóricas del producto. Crece el sentimiento de que el político es el que “sabe vender y venderse” dejando a un lado la verdad, asumida como el lenguaje de los inocentes.
Hace poco, a cuenta de los problemas del Partido Socialista -que, pese a su rechazo de muchas decisiones del gobierno del PP, cuenta hoy (abril 2013) con un apoyo inferior al que tuvo en sus últimas elecciones generales, oía a su Secretario General, Alfredo Pérez Rubalcaba, una autocrítica llena de sentido. Empezaba por poner por encima de los resultados electorales de un partido, la necesidad de contar con un apoyo social estable, fuera de las presiones estratégicas de los comicios, es decir, en el caso del Partido Socialista, a que el sector más castigado por el desorden económico viera en sus acciones el camino eficaz para alcanzar la justicia. El concepto de “militante” era, en buena medida, sustituido por el de “persona afectada” por la injusticia del sistema económico, rescatando así un principio básico en la democracia: la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y la necesidad de defender ese principio por encima de las clasificaciones clasistas vigentes. Esta misión del político como hombre interesado por las víctimas del orden social, dispuesto a participar en la creación de otro más justo, me pareció un argumento infinitamente más sólido que los que ilustran tanto sermoneo político, crucigrama económico, pugnas personales por el liderazgo o exaltaciones nacionalistas, siempre alejados de la vida de la mayoría.
Fue sintomático que a la guerra del 14, después de cientos de guerras, se la llamara Primera Guerra Mundial. No creo que el nombre fuera determinado por la simple participación de muchos países. Me parece que una parte importante de la sociedad sintió que entraban en juego una serie de ideas y sentimientos nuevos que prometían, aliados al avance de la ciencia y la creciente amenaza de las armas de destrucción masiva, un nuevo devenir histórico. El desenlace de la guerra, aunque tuvo un claro vencedor y el Tratado de Versalles castigó duramente a Alemania, no pareció resolver el problema. Por primera vez se reunieron en Ginebra una serie de naciones que, más allá de limitarse a garantizar el cumplimiento del Tratado, se pusieron como objetivo evitar las posible guerras del futuro. El dialogo internacional desbordó los objetivos habituales de las tradicionales Alianzas, y muy cargado de razón debía estar el proyecto, cuando, varias décadas después, se declaró la que ya se llamó sin titubeos la Segunda Guerra Mundial. La Primera nos había traído un número de víctimas civiles muy superior al habitual; la Segunda, declaró una nueva percepción de la humanidad en Hiroshima y Nagasaki, integrándonos a todos, independientemente del lugar, clase social, edad u oficio, entre las víctimas potenciales de todas las guerras futuras. No es extraño, pues, que se crearan las Naciones Unidad, entendidas como una asamblea en la que pudieran dirimirse pacíficamente los conflictos internacionales. Idea que, en lugar de limitarse a prever intervenciones militares en los casos de necesidad, multiplicó los documentos encaminados a la construcción de un mundo pacífico y democrático presidido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si los idealismos políticos radicales –las ideolatrías, según la expresión de José Ricardo Morales- aliados con los nacionalismos, habían dinamitado la paz de entreguerras, desdichadamente, concluida la Segunda Guerra Mundial, las ideologías supervivientes, democracia y comunismo, intentaron ganar terreno, pensando en una futura y decisiva confrontación, al punto de dividir el planeta en dos grandes bloques. Afortunadamente el recíproco temor al armamento del adversario evitó que la Guerra Fría acabara en una Tercera Guerra Mundial al tiempo que la Unión Soviética se autodisolvía por razones internas.
Entra aquí un nuevo factor perturbador: el neocapitalismo, que rompe el espacio económico asignado por Adam Smith, bajo la regulación de los Estados, para convertirse en un instrumento de dominación nacional e internacional. Si el nuevo sistema sacraliza el beneficio económico, las ganancias producidas por la inversión y la especulación de capitales, es lógico que surja una globalización que arrastra la deuda pública de los Estados y genera un nuevo tejido económico. La historia de los pueblos se reduce progresivamente a una crónica económica en la que mueren en el planeta millones de personas víctimas del hambre, del paro y del abandono. Al tiempo que, paralelamente, algunas religiones -en especial el movimiento de los llamados fundamentalistas musulmanes, rebelados contra el largo y duro colonialismo impuesto por las potencias occidentales-, toman sus peores rasgos de violencia. Otro valor político se introduce: el terrorismo. Conjunto de factores que acaban oscureciendo un mundo cada vez más cruel y, en esa medida, más duro con todos los excluidos.
Mientras tanto el fenómeno un día esperanzador del europeísmo, especialmente en los países como España, tradicionalmente marginada, nunca alcanzó la adhesión mayoritaria deseable ni la de buena parte de nuestros gobernantes. Si inicialmente fue un valor importante para aglutinar a los estados europeos en la construcción de un nuevo entendimiento, bien pronto se redujo a un determinado discurso gubernamental, más atento a las ventajas económicas del país que a la creación de una cultura democrática común. Ciertamente, la moneda única o la libre circulación entre los ciudadanos de los países de la alianza europea, generó nuevas posibilidades para un sector acomodado de la sociedad, y contribuyó a la divulgación general de las ideas democráticas. Pero, muy pronto, comenzó la liquidación de la llamada “sociedad del bienestar” y con ello el europeísmo se quebró y perdió su condición de gran proyecto plurinacional y ciudadano, reduciéndose cada vez más, hasta llegar a nuestro días, en los que pese a contar la organización europea con un parlamento del que forman parte representantes de 27 países, a menudo no pasan de la confrontación entre sus intereses económicos. ¿Cómo no responsabilizar actualmente del incumplimiento de sus fines políticos a Naciones Unidas y a la Unión Europea creadas como organismos solidarios y supranacionales?
España, como es sabido, es hoy el país con más paro de la Unión Europea. El sentimiento generalizado de que nuestra democracia no ha sabido profundizar en sus valores y que la corrupción determina buena parte de la política es una idea extendida. De otra parte, nuestra Guerra Civil nos dejó una penosa herencia que sigue cobijada en el subconsciente colectivo y que los treinta años de democracia no han logrado borrar del todo. Cierto que la democracia nos trajo una Constitución (1978) que prometía una serie de derechos que buena parte del país no ha conseguido disfrutar. Y cierto también que, desde el año 2008, en que se inició la última y más dura etapa de la “crisis económica”, el modelo de “bienestar” ha sido paulatinamente sustituido por el aumento del paro, una serie de recortes salariales, y la eliminación o reducción de numerosas prestaciones sociales y de apoyos a nuestra vida cultural, con el consiguiente ascenso de la economía sumergida y del escondrijo en los paraísos fiscales.
Quizás una de las carencias de nuestra vida democrática haya sido la escasa integración de sus ciudadanos en la defensa del interés común, de manera que hoy es muy distinta la percepción de la condición humana entre los que reciben los beneficios del neoliberalismo y los que sufren las cargas de su prepotencia. Entra aquí un dilema que lleva muchos siglos dominando la historia. Las sociedades humanas ¿deben organizarse para que sus miembros gocen de unos determinados derechos – vivienda, trabajo, instrucción y participación en la construcción política, entre otros- o tales derechos constituyen, estrictamente, conquistas limitadas y ocasionales? Así, por ejemplo, parece lógico que tenga un derecho al salario quien tiene previamente un contrato de trabajo; si no lo tiene, lo único que puede hacer es buscarlo. ¿Y si no hay trabajo? “Simplemente”, aceptar los recortes y ¡esperar! la creación de nuevos puestos de trabajo. Y, hasta que esto suceda, el parado es un peso, un subsidio y un estorbo para la sociedad. Esta visión, solo paliada con ayudas insuficientes, libera a la clase política de su principal responsabilidad, considerando que la desigualdad económica y la condena que sufre una parte de la sociedad por la dureza de las circunstancias que encuadran su vida, pertenecen a lo fatal e inevitable, De ahí el largo camino para transformar estos argumentos por el principio de que los derechos sociales constituyen un bien público. La Revolución Francesa, con sus principios de Igualdad, Libertad y Fraternidad, fue el primer grito en la Edad Moderna, con amplias repercusiones .El movimiento, con sus altibajos y variantes, ha llegado hasta una época en la que, por referirnos a los ejemplos vinculados a muchas de las protestas que llenan el mundo, como el derecho a la sanidad pública, al trabajo, a la educación, a la cultura y a la libertad, se vinculan a la existencia de una clase política que está ahí, elegida y con sus privilegios, para garantizar su cumplimiento. Lógicamente, la concepción del mundo se altera y a la imagen de unos siervos que obedecen a sus señores sucede la de una sociedad dividida entre quienes interpretan el papel de propietarios y quienes cada noche han de solicitar el jornal. Concepción que suele funcionar si hay jornales suficientes, sin que importe que muchas tierras estén sin cultivar. En cambio, cuando faltan jornales y amenaza el hambre, es lógico que los parados se pregunten por qué no se cultivan todas las tierras. Ejemplo simple, que cabría enriquecer con una historia política compleja de Siglos, donde la Ilustración y la Fuerza han sido los dos grandes instrumentos, hasta llegar a un punto, cada vez más cercano, en que las formas minoritarias de dominio no podrán sobrevivir lejos de la comunicación y participación mayoritaria. En última instancia, los arsenales y los misiles atómicos aumentan. Y la paz y la justicia están aún muy lejos… Su añoranza es la esperanza y el misterio de la especie humana; su abandono, el suicidio.
Preguntarse por el sentido y el valor del teatro en una sociedad que acusa los problemas de nuestro tiempo es, sin duda, una de las tareas primordiales de publicaciones como ésta, intentando analizar, o testimoniar, las relaciones entre el tejido político y el espacio escénico, dividido éste entre las distintas servidumbres y el desamparo de quienes buscan en el ser humano –personal y solidario- las llaves del teatro. Primer Acto nunca tuvo en las páginas de cualquiera de sus números tantos colaboradores como en éste, amparados por su soledad, su enfado, su respuesta y su coraje. Al lector le corresponde aportar sus ideas y su experiencia. Y a nosotros expresar nuestra gratitud y nuestra cercanía a cuantos han hecho posible el encuentro.