Blog
Manuel Lourenzo: Respiración asistida

El teatro como experiencia física, como encuentro, fue lección que, pese a las circunstancias, o tal vez gracias a ellas, aprendimos muy pronto, con el estupor de la primera juventud, aquélla en que la carne se abre y acoge con idéntica afición verdades y mentiras.
La época, en cambio, no estaba para poner los corazones al clareo y esperar a que el sol blanquease los estigmas. Y basta de metáforas. Quiero decir que un día, muy temprano, cuando uno se levanta herido de tantas cosas y estudia o pasea o escribe o trabaja en algo complementario para permitirse respirar, y viene el teatro y lo hiere de muerte, y uno maldice la vagancia de los que sólo están listos al atardecer para meterse en aquel túnel libertario que te aísla de todo y te pone en comunicación con todo; cuando ocurre esa crisis, en plena algarabía vaginal de un régimen de tapadillo, es el momento del milagro, el tiempo justo para que te salga al paso el grito suficiente que evita el martirio estúpido, la flecha mal lanzada, o la simple desubicación. El teatro te llama, la palabra te lanza, el corazón te urge, la alegría te inunda, la desesperación te prepara.
Hoy sé, porque lo viví y además me lo dijo Isaac Díaz Pardo, que el teatro comienza con “gritos en la plaza”. Alguien llega y da voces, convoca y reúne, cuenta y te hace partícipe. No estaban las cosas tan claras cuando caía en mis manos el primer ejemplar de Primer Acto. La lucha contra la barbarie tenía varios frentes, en un país con tan poca ventilación… Había, por una parte, que quitarse la apostilla, librarse de la costumbre, de lo impuesto aherrojante; por otra, era preciso airear bien, que entrase vida y luz por todas las ventanas; quiero decir, que no se condujese mal aquel ingreso, presentando simplemente novedades, cosa por aquellos años y en aquellas coyunturas, tan difícil de evitar…
Para mí, que era joven, como digo, y que sobre la herida del teatro y el sincero y activo antifranquismo, tenía la militancia importantísima de una cultura y una lengua que muchos años de historia pretendían ahogar, aquella mirada amplia y solidaria de nuestra revista, abrió las puertas justas para borrar de nuestras sienes la marca de la extranjería.
Nos enseñó a resistir. Nos ayudó a respirar.
* Manuel Lourenzo es dramaturgo

Suscripción anual
Rango de precios: desde 48,00 € hasta 78,00 €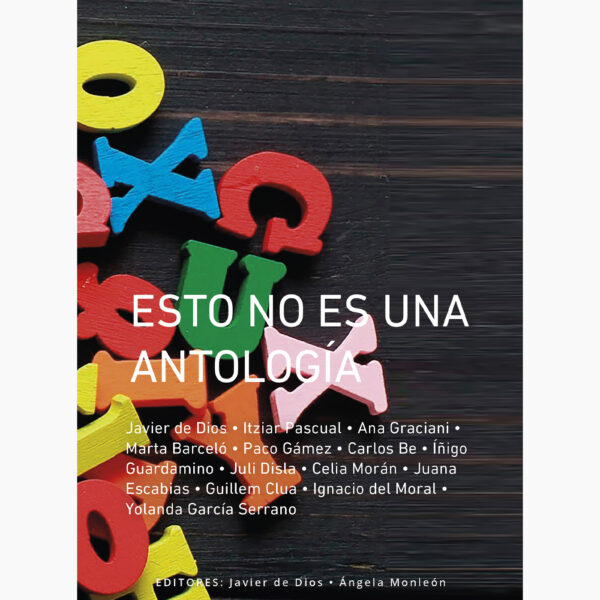
Esto no es una antología (VVAA)
Rango de precios: desde 25,00 € hasta 40,00 €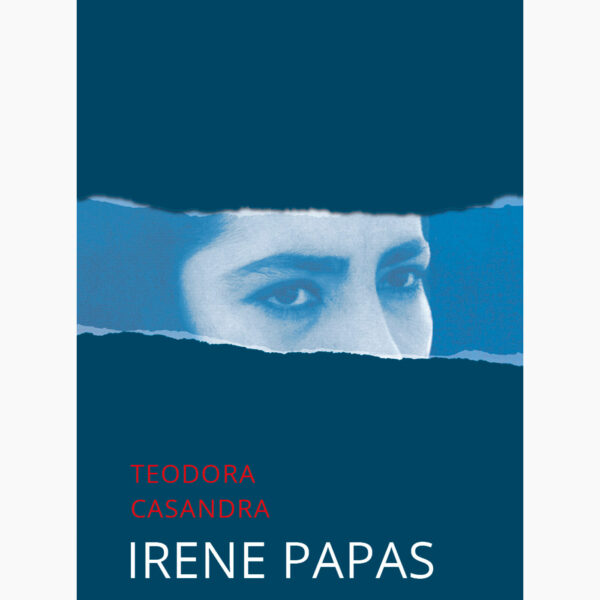
Teodora – Casandra – Irene Papas
Rango de precios: desde 17,00 € hasta 32,00 €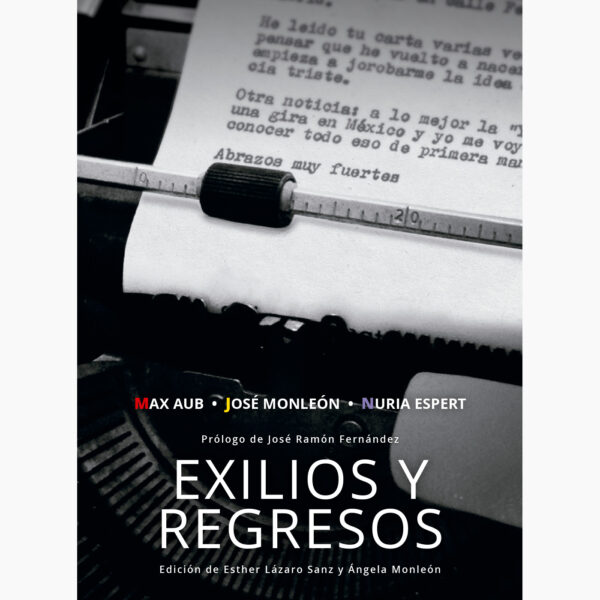
Exilios y Regresos
Rango de precios: desde 18,00 € hasta 33,00 €
Libro de Antígona
Rango de precios: desde 17,00 € hasta 32,00 €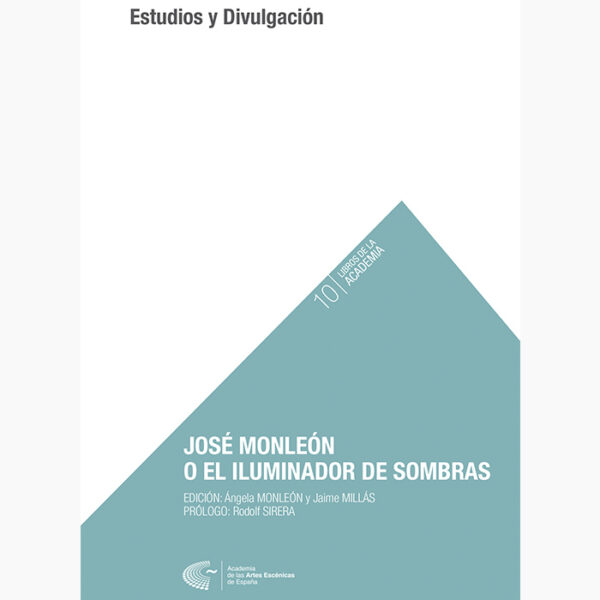
José Monleón o el iluminador de sombras
Rango de precios: desde 0,00 € hasta 15,00 €
Teatro contra el olvido – Vol 01
Rango de precios: desde 18,00 € hasta 33,00 €
Teatro contra el olvido – Vol 02
Rango de precios: desde 15,00 € hasta 30,00 €
Eneida – Playlist para un continente a la deriva
Rango de precios: desde 12,00 € hasta 27,00 €
Revista Primer Acto. Número 369
Rango de precios: desde 25,00 € hasta 40,00 €
Revista Primer Acto. Número 368
Rango de precios: desde 25,00 € hasta 40,00 €
