Blog
José Sanchis Sinisterra: Acto único

Para quienes están accediendo a la vida escénica española en esta glamourosa década inicial del siglo XXI, e incluso para quienes lo hicieron en las dos últimas del anterior, debe de resultarles casi imposible evaluar, imaginar siquiera, la enorme importancia que, en los años oscuros del franquismo y de la lenta transición hacia la democracia, tuvo una modesta revista teatral como Primer Acto, tenazmente alentada por José Monleón.
Hoy resulta fácilmente accesible –para quien sienta interés o curiosidad– una ingente masa de información sobre lo que ocurre en el gran teatro del mundo (y en el pequeño); a nuestros escenarios llegan muestras deslumbrantes de la más reciente actividad escénica del planeta, ampliamente promocionada por la “Internacional Festivalera” y sus poderosos mandarines; muchos de nuestros creadores viajan al extranjero, bien como turistas culturales, bien como ávidos aprendices, e incluso -unos pocos- como estrellas invitadas; escuelas del más variado formato, tanto privadas como públicas, imparten formación e información actualizada, a veces en sintonía con las corrientes más avanzadas del arte dramático internacional (a veces, no tanto); pese al cariz a menudo localista y/o chauvinista de algunas políticas culturales autonómicas, existe una dinámica circulación de actividad y conocimiento entre los diversos puntos cardinales de España. Y las últimas generaciones de teatristas tienden a pensar que las cosas siempre han sido así.
Ante la atonía moral y artística
Pero no lo fueron, ni mucho menos, en la España de los años 50, 60… y parte de los 70. Y no sólo por la acción amordazante y esterilizante de la censura (que también); no sólo por las carencias materiales e intelectuales de una sociedad devastada por la guerra y atrofiada por una interminable y vengativa posguerra (que también). Lo que hoy resulta difícil de imaginar para comprender el papel axial, vertebral de Primer Acto con respecto al mejor teatro español de aquellas décadas es la atonía moral y artística que la vida escénica ofrecía a los recién llegados, jóvenes a menudo inquietos y disconformes que buscábamos un territorio, no sólo de libertad, sino también de comunidad, de alteridad y de innovación.
Con escasas, esporádicas y casi siempre minoritarias excepciones –a veces de función única–, la vida teatral española de la segunda mitad del siglo XX presentaba, para las nuevas generaciones, un panorama poco alentador, especialmente fuera de Madrid y Barcelona, en ese amplio desierto cultural denominado “provincias”. Más allá de las esporádicas giras de algunas compañías capitalinas y las no menos puntuales aventuras del teatro universitario, la temporada teatral languidecía allí en la rutina, el raquitismo y el más rancio conservadurismo. Pero tampoco en los dos grandes centros urbanos la escena irradiaba mucha vitalidad. Predominaba en sus carteleras una programación complaciente y mediocre, atenta generalmente al éxito comercial y respetuosa con los hábitos estéticos y los prejuicios éticos del público burgués. Tanto las obras como los montajes, por no hablar del estilo interpretativo de los actores y actrices, rezumaban un aroma rancio, como de cosa antigua y obsoleta, vanamente maquillada de superficial actualidad.
Pero la verdadera “actualidad”, lo que ocurría realmente en la vida y en la conciencia de los españoles, las zozobras e inquietudes del sobrevivir cotidiano de la colectividad, el desasosiego de los jóvenes, el amargo rencor de los vencidos, la nostalgia furiosa de los exiliados, los anhelos del pensamiento atenazado y la palabra sometida, la aspiración a otros horizontes… todo eso parecía definitivamente excluido del teatro.
Y, de pronto, en abril de 1957, en un acto único e irreversible, irrumpe una revista que reconcilia el quehacer teatral con el movimiento de la vida y de la Historia. A muchos de los que accedíamos al teatro en aquellos años grises, Primer Acto nos descubría que ese juego o aventura excitante en el que estábamos iniciándonos era también unmodo de estar en el mundo, una hipótesis de libertad, un laboratorio de preguntas necesarias, un albergue de encuentros fugaces pero definitivos, una atalaya de inminentes invasiones bárbaras, una exigencia de insatisfacción permanente.
O, dicho en prosa: Primer Acto nos indujo –¡y ha seguido haciéndolo durante cincuenta años!– a amar y respetar nuestra opción artística y profesional (eso que llamamos teatro, para entendernos) al proponernos en sus páginas una mirada y una reflexión constantes sobre los aspectos más fértiles de su devenir, señalando todos sus avatares emergentes, descubriéndonos aquellas experiencias foráneas que era preciso conocer para crecer, destacando las tentativas locales que nacían con vocación de futuro, permitiendo los debates ideológicos y estéticos que todo arte alberga en su seno, y sin los que se instalan irremediablemente la rutina y/o el dogmatismo, recordándonos siempre el compromiso de nuestro trabajo –más allá o más acá de toda opción artística– con su horizonte comunitario (eso que, para entendernos, llamamos sociedad) y, sobre todo, estando presente, con asombrosa ubicuidad, en los cuatro puntos cardinales de un horizonte artístico que sólo puede existir localmente cuando se abre a lo global. Y viceversa.
Quizás hoy, para algunos, esa impresionante tarea vertebradora de Primer Acto sólo sea, en el mejor de los casos, una página importante de la historia del teatro español contemporáneo, permeable ahora a innumerables flujos de información, intercambios y modas. Para otros, en cambio –entre los que me cuento–, la labor incansable de Monleón y sus sucesivos, encomiables equipos, aglutinados tercamente en torno a esa entrañable revista, sigue siendo un ariete imprescindible en la renovación moral y artística de nuestra vida escénica, amenazada por nuevos y más tentadores riesgos de banalidad.
* José Sanchis Sinisterra es dramaturgo y ensayista

Revista Primer Acto. Número 358
Rango de precios: desde 25,00 € hasta 62,50 €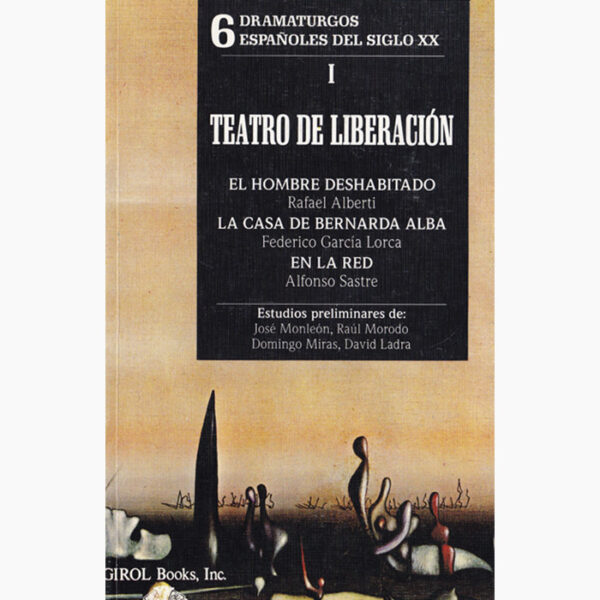
I Teatro de liberación
Rango de precios: desde 15,00 € hasta 54,50 €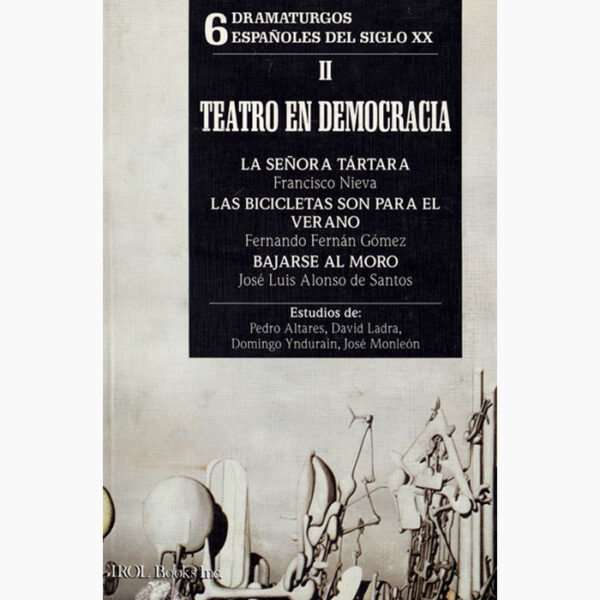
II Teatro en democracia
Rango de precios: desde 15,00 € hasta 54,50 €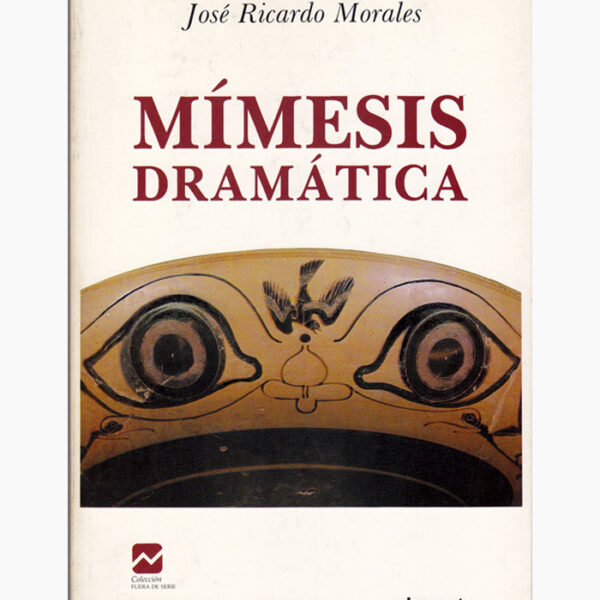
Mimesis dramática
Rango de precios: desde 15,00 € hasta 52,50 €
Pessoa en persona
Rango de precios: desde 15,00 € hasta 52,50 €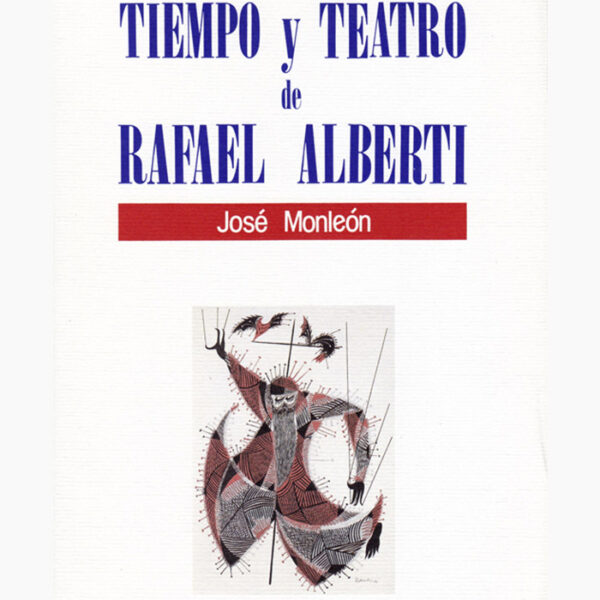
Rafael Alberti: Tiempo y teatro
Rango de precios: desde 30,00 € hasta 69,50 €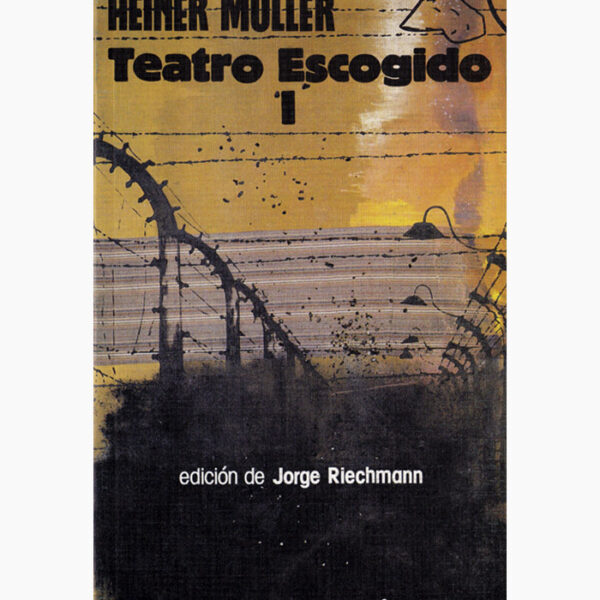
Heiner Müller: Teatro Escogido I
Rango de precios: desde 15,00 € hasta 52,50 €
Revista Primer Acto. Número 357
Rango de precios: desde 25,00 € hasta 62,50 €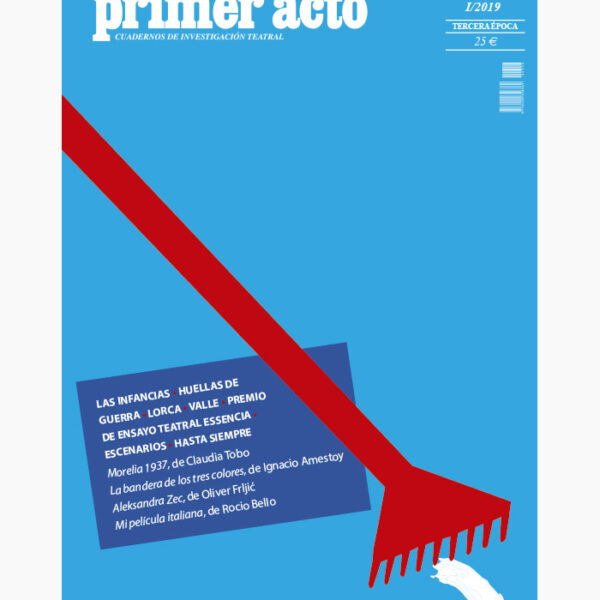
Revista Primer Acto. Número 356
Rango de precios: desde 25,00 € hasta 62,50 €
Revista Primer Acto. Número 355
Rango de precios: desde 25,00 € hasta 62,50 €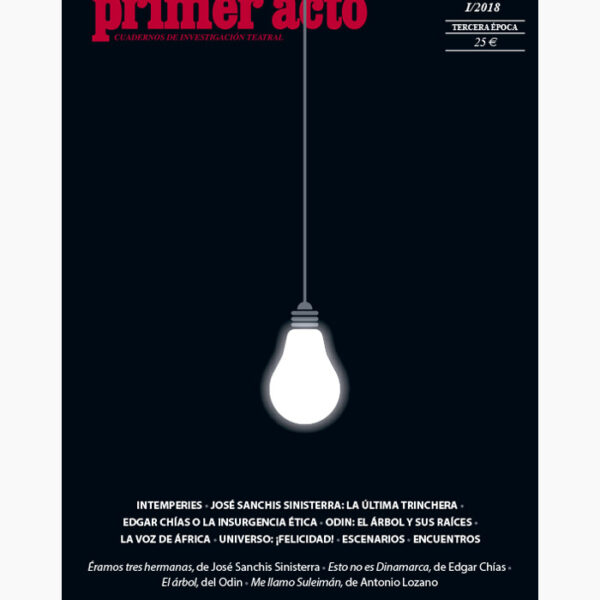
Revista Primer Acto. Número 354
Rango de precios: desde 25,00 € hasta 62,50 €
