

Revista Primer Acto. Número 346
25,00 € - 62,50 €Rango de precios: desde 25,00 € hasta 62,50 €
Con textos como La cultura del teatro, Teatro en Asturias, El legado de Mérida, Los años de Gérard Mortier en el Real, Iberescena, entre otros.
El importe incluye el IVA y los gastos de envío.
EDITORIAL
La cultura del teatro, por José Monleón
LOS 50 AÑOS DEL ODIN
Una fuerza oscura llamada eros, entrevista a Eugenio Barba por Diana I. Luque
Los nombres de mi España. Carta a José Monleón, por Eugenio Barba
Invitación, por Odin Teatret
La iconoclasta longevidad de un teatro laboratorio, por Ferdinando Taviani
Odin cincuenta: los espectáculos, por Mirella Schino
Theatrum Mundi. Interculturalismo y política en el Ur-Hamlet de Barba, por F.Taviani
La Festuge de Holstebro: re-pensado el teatro, por Julia Varley
Mis encuentros con el Odin, por Osvaldo Dragún
El pueblo secreto del Odin en América Latina, por Raquel Carrió
Cuatro preguntas y tres diálogos: la obra escrita de Eugenio Barba, por Lluís Masgrau
Eugenio Barba: las parábolas de la utopía y de la resistencia, por Georges Banu
Odin Teatret Archives: Un proyecto para la memoria, por Odin Teatret
A lo largo del puente de la última vez, por Franco Ruffini
Fama y Hambre, por Eugenio Barba
Itsi Bitsi: fragmentos de mi diario de trabajo, por Iben Nagel Rasmussen
Texto dramático: Itsi Bitsi, de Iben Nagel Rasmussen
RODRIGO GARCIA. AUDACIA Y COMPROMISO
Compañeros de viaje, creadores y críticos hablan de Rodrigo García y su teatro
Hasta la risa está enmierdada, por Fernando Castro Flórez
Algunas reflexiones sobre la historia y un texto de Bruce Nauman, por Óscar Cornago
Cuatro días de reflexión y uno de descanso en torno a la obra de Rodrigo García, por Carlos Marquerie
Retazos RG. Una mirada muy parcial, por Antonio Fernández Lera
Nada cabe en nada, por Elena Córdoba
Cuando la catarsis ya no es posible, por Gianfranco Capitta
Un espectador que no se escandaliza en un espectador muerto, por Philippe Macasdar
¿Quién teme a Rodrigo García?, por René Solis
Una poética de las cenizas, por Christilla Vasserot
Materia y crepúsculo de la percepción, por Laurent Berger
Rodrigo García sobre su proyecto para el CDN de Montpellier…
Una modesta resistencia, por Rodrigo García
# : ## minutos en un ensayo de Marcelo Evelin en Sao Paulo, por Rodrigo García
Textos de creación
Ningún sonido es inocente, por Rubén Gutiérrez
La selva es joven y está llena de vida, de Rodrigo García
Stefano Scodanibbio, de Rodrigo García
Libro de los cinco poemas, dos de ellos muy lindos, de Rodrigo García
MÉRIDA
El legado del Festival de Mérida, por José Monleón
Un pasado con futuro, por Gregorio González Perlado
La Asociación, vida breve, por G.G.P
Centro I+D+C
TEATRO EN ASTURIAS
Perdiendo el norte: escolio al teatro hecho en Asturias, por Jorge Moreno
TEATRO REAL
Los años de Gérard Mortier, por Santiago Martín Bermúdez
IBERESCENA
Cooperación desde la igualdad, por Guillermo Heras
ALTERNATIVAS Y DIFERENTES
La Cuarta Pared, 28 años promoviendo la diferencia, entrevista a Javier García Yagüe por Carmen Losa
Sobre el cierre de Garaje Lumière, entrevista a Celia de Molina por Carmen Losa
Dos lugares a tener en cuenta, por Sato Díaz
ESCENARIOS
Trilogía de la memoria de Laila Ripoll, por David Ladra
Laila Ripoll: la dignidad y la palabra, entrevista a Laila Ripoll por Itziar Pascual
Esa máquina del demonio. El arte de la entrevista de Juan Mayorga, por Manuel Sesma Sanz
Tres mujeres imprescindibles, por Itziar Pascual
Draft.inn: ensayando el teatro del mañana, por Javier Hernando Herráez
Cuando la crítica no es un obstáculo, por Miguel Ángel López Vázquez
LIBROS
La piedra oscura, de Alberto Conejero, por Miguel Ángel Jiménez Aguilar
Los atletas ensayan el escarnio, de Santiago Martín Bermúdez, por David Ladra
La cultura del teatro. Eugenio Barba y Rodrigo García, por José Monleón
La historia siempre la ha contado el Poder, y la Victoria ha legitimado sus relatos. Para la mayoría de las personas ha sido esencial entender su vida dentro de su relación con los acontecimientos, sin más escape que la imaginación. De forma que si incluimos el teatro como una de las expresiones de esta última, comprenderemos de inmediato que no se trata de un compendio de invenciones colectivas sino de la historia velada del hombre. La reflexión se complica cuando caemos en la cuenta de que el teatro ha sido también, muchas veces, cómplice de la Victoria y ha servido para imponer normas, creencias y principios que han destruido la existencia del imaginario.
Entendidas así las cosas, es obvio que el teatro no es un simple espectáculo dedicado al entretenimiento del público y el examen de sus formas y propósitos, sino que puede ser un camino de concienciación personal para muchos condenados al vacío. Esto explica dos hechos: la evolución de las formas teatrales y el inmovilismo de tantas expresiones escénicas, centradas en la magnificación del oficio –dramaturgos, directores y escenógrafos– básicamente apoyada en la repetición de los éxitos. Lo que obliga a dividir los espectáculos en dos grupos: 1º.- Los hechos para gozar de los valores espectaculares, incluida la aportación de los actores. Y 2º.- Los que descubren o rescatan para sus espectadores una relación con la realidad generalmente excluida en la comunicación dominante. División que, en términos políticos o filosóficos, nos lleva a identificar a los primeros con la aceptación de la realidad establecida y, a los segundos, con el deseo de un cambio integrador de todos los espectadores.
La primera y fundamental consecuencia de esta reflexión supone una diferente atención al teatro en las sociedades que, como Francia, han gozado de la libertad y esperanza propia de una herencia de la Ilustración, y el caso de una sociedad como la española, donde el teatro ha merecido un menosprecio y abandono muy en la línea de sus totalitarismos históricos, civiles o religiosos, salvando el caso de la pugna, siempre mal contada, del Siglo de Oro. Una cita podría venir al caso. Corresponde al poeta Luis Cernuda y forma parte de un trabajo publicado en El Mono Azul que dirigía Rafael Alberti. Fue en 1937 y tiene especial y amargo interés si pensamos que la Segunda República Española se había significado, con la creación del Festival de Mérida, La Barraca, el Teatro de las Misiones Pedagógicas, los Teatros de la Guerra, las Guerrillas del Teatro, en la conquista de un público popular. Cernuda escribía: “No creo que quepa mayor abyección que aquella en que había caído nuestro teatro. Hasta tal punto que el rubor coloreaba las mejillas al leer cualquier cartelera de espectáculos. Allí aparecían, codo con codo, los imbéciles y los arribistas, la ñoñería con la desvergüenza. La guerra, que tantas cosas ha removido y que, di-rectamente, ha podido ser el origen de una total desaparición de esas obras teatrales embrutecedoras del público no parece aportar, hasta ahora, una rectificación. Vaya por delante que en momentos como el actual de España, todo está subordinado a la Guerra ¿Pero es que las obras re-presentadas en Madrid o Valencia, no tienen una repercusión en el espíritu de los espectadores? “
Los problemas de la República
Después de explicar, en muchas páginas de su Historia de España, el carrusel de quienes la han gobernado, (Historia de España; dirección Manuel Tuñón de Lara, volumen 9; 1992; Editorial Labor, Barcelona), total o parcialmente, casi siempre en disputa, y mostrar hasta qué punto el periodo que siguió a la penúltima restitución Borbónica fue agitado y tragicómico, nos resume con el título de este ladillo, a cuenta de los problemas de la Segunda República, lo siguiente: 1.-“Se trataba de un nuevo sistema constitucional y político, que quería ser estrictamente democrático, pero sin plantearse un cambio social en el sentido de cambiar el modo de producción sino, en todo caso, un reformismo social para paliar injusticias, liquidar arcaísmos y ponerse a tono con el capitalismo contemporáneo. Sobre la República, iban a recaer tantos y tantos problemas como venían de antaño, a los que se unirían los creados por la reacción de quienes se habían visto desposeí-dos del poder político y temían verse privados del económico, así como una coyuntura inter-nacional de crisis”. 2.- “El primer orden o nivel de problemas concernía a la economía. El atraso estructural de España había creado un problema fácilmente comprensible por las enormes des-igualdades de propiedad, exceso demográfico, baja productividad, y falta de demanda de brazos en las zonas urbanas lo bastante fuerte para des-congestionar el campo”. 3.-“Los aspectos ideológicos y la crisis de Estado, que engendraron una serie de problemas, en primer lugar los de la función del Ejército en el sistema y de las relaciones entre el Estado y la Iglesia”. Punto éste espinoso por la identificación eclesiástica de la religión y el orden social y su presencia tradicional en el campo de la educación. 4.- “El problema, largo tiempo y nunca solucionado de las distintas nacionalidades existentes dentro del Estado Español”; y 5.- “Las organizaciones de clase del bloque eco-nómicamente dominante, dispuestos a desempeñar la doble función de grupo de presión sobre un gobierno con el que ya no tenía los vínculos de antes, y de sindicato patronal para enfrentarse frontalmente con los asalariados”.
¿Dónde situar la cultura y el teatro en esa sociedad? No puede sorprender que, en ambos casos, la iglesia intentara imponer su magisterio secular, y que las organizaciones populares, afectadas por normas y estructuras que lesionaban su supervivencia, rara vez entraran a fondo en la cuestión. Del simplismo del proletcult y del realismo socialista de la URSS llegaría la legitimación del obrero rebelado y rector. Pero era obvio –y el comunismo acabó pagando trágica-mente su error– que la formación política exigía algo más que una biografía de lucha y sacrificio y la visión primaria, como canta la Joven Guardia, del “burgués incansable y cruel”. Paulatinamente, una serie de personas así lo entendieron, pero –y también en España, con una larga y autoritaria pedagogía de la sumisión– nos faltó que el impulso democrático, que sí arrastró a un montón de españoles ejemplares, madurara entre la mayoría. De añadidura, las crónicas nos hablan de las crisis económicas de la época, que, según podemos comprobar en nuestros días, son siempre aprovechadas por una minoría.
Política y cultura
Volvamos al 37, cuando Cernuda publicó su artículo y hagamos un pequeño balance teatral de lo sucedido en España en los años precedentes. La gran revolución escénica, encabezada por Stanislawski contaba ya con una serie de nombres básicos que habían dado cuerpo y vigor a la investigación del concepto de teatro, habitualmente reducido a la mimesis de un relato. La innovación mundial de la dirección era el nuevo punto de confluencia, con el texto y la actuación sujetos ambos a los criterios vitales del director. Y escribo vitales a falta de otra adjetivación, porque ya no se trata de proponer un lenguaje estético, dotado de “efectos teatrales”, sino de establecer una relación entre el espectador y esa “otra vida” distinta a la ordenación anecdótica de la historia. La asociación del teatro con el oficio y el texto era así desbordada por una nueva presencia del director y del actor, tantas veces banalizados por sus consumidores.
El hecho de que Cernuda incluyera en su descalificación del teatro español del 37 una referencia a la República, a la Guerra Civil y a su influencia en el espíritu de sus espectadores muestra hasta qué punto una minoría cualificada de la sociedad española pensaba el teatro de una manera muy distinta a como lo hacían la mayor parte de los espectadores que dictaban el contenido de las pobres carteleras. Puesto que las palabras de Cernuda significaban la estimación del teatro como una expresión creativa y radical, alterada por una práctica escénica donde aparecían “codo con codo, los imbéciles con los arribistas, la ñoñería con la desvergüenza”. Y lo que es más significativo, una impotencia de la España republicana para enriquecer su vida social e incrementar su justicia, presa de sus propias disensiones, de un alza del anarquismo y de las conspiraciones de las viejas organizaciones de la derecha y de un grupo de militares dispuestos a volver al poder. ¡Qué tristeza y vergüenza produce la confrontación de las voces del 14 de abril con el rastrero profesionalismo de tantos políticos que se calificaron de republicanos! ¿Y qué pensar de la conexión del nacimiento de la República con la creación del Festival de Mérida, contando con la versión unamuniana de la Medea de Séneca, bajo la dirección de Cipriano Rivas Cherif, con Margarita Xirgu y Enrique Borrás en el reparto, recibido por la prensa conservadora como un despilfarro gubernamental –50.000 pesetas– y un proyecto cuya comprensión escapaba a la capacidad de un público popular? ¿Tienen idea quienes hoy nos gobiernan, tras la victoria absoluta en las últimas elecciones generales de la pregunta con que Cernuda terminaba su declaración transcrita? ¿O la tienen tan clara que cuando hablan de los recortes en Sanidad y Educación o de la crisis económica nunca aluden al abandono de la Cultura pública? Y ¿hasta qué punto ésa es una realidad que tampoco ha entendido una parte de nuestra izquierda democrática? ¿O sólo inquieta a una minoría ilustrada heredera de un tiempo en que los hombres eran seres humanos antes que competitiva fuerza de trabajo? ¿Será esa una de las causas de la parálisis del progresismo español y de nuestra incapacidad para el consenso, de la que hablaba no hace mucho nuestro ex-presidente Felipe González?
El franquismo
Cuando acabó la Guerra Civil el fascismo ajustó numerosos espectáculos a su conocida estética populista. Creó los Festivales de España, identificó a los clásicos con las aparatosas producciones de los teatros oficiales, encontró en Tamayo el director listo que necesitaba, retomó el Teatro de Mérida para asombrar a los españoles con la sangrienta estridencia de griegos y romanos, y hasta contó con José María Pemán para que se dirigiera al público, con patrióticas palabras, tras el estreno de algunas de sus bellas versiones literarias. Y se habló mucho de la muerte, con sus novios legionarios, los luceros esperándonos y la seguridad de que vivíamos en el viejo camino de nuestro Imperio hacia Dios. A la vez que se uniformaba a los niños, se organizaban los campamentos, se embellecían las procesiones, se multiplicaban los desfiles militares y preparábamos para Franco y José Antonio su inmensa sepultura del Valle de los Caídos. Sucedió, sin embargo, un fenómeno muy explicable, cuando la derrota del nazismo, socio y compañero de Franco en nuestra guerra civil, obligó a pactar a éste con los vencedores de la Segunda Guerra Mundial para participar en el tejido político y económico que se rehacía por entonces. Disminuyó la censura y aparecieron ministros de cultura encargados de hacerse perdonar los rigores precedentes. El teatro se vio por ello claramente afectado a partir de una reordenación de la actividad teatral universitaria, con la transferencia de los Teatros del Sindicato Oficial (SEU) a las distintas Facultades; se potenciaron algunos Teatros de Cámara y Ensayo, a los cuales se autorizó la representación única de las obras más “difíciles”, y surgieron, inevitablemente, nuevas generaciones que vieron en el teatro la posibilidad, a través de alegorías y complicidades con un nuevo público, de rescatar un pensamiento que había estado forzosamente ausente. La paralela aparición de varios directores de escena, muy atentos a la información que nos llegaba de los Festivales y que, a menudo, no podíamos conocer directamente por la resistencia de muchas compañías a trabajar en la España de Franco, fue también notoria. En esa España, nacieron Primer Acto –1957– y otras publicaciones y apareció un amplio censo de jóvenes autores, algunos directores y varios grupos llamados Independientes. Y omito sus nombres porque rompería el propósito de este trabajo, caería en injustas omisiones y contamos con los números de nuestra revista –incluida la edición de una obra en cada número– como directo y apasionado testimonio.
Si quiero citar el caso de Antonio Buero Vallejo, Premio Lope de Vega, de quien cuando se supo que era un oficial republicano condenado a muerte, con la pena conmutada tras varios días de esperar el fusilamiento, su obra, Historia de una escalera, fue estrenada en el Español de Madrid casi a fin de temporada, queriendo resolver así el problema planteado por las bases del Premio. Pero el éxito fue grande y hubo que reponer la obra y aceptar que Buero era uno de los grandes autores del teatro español de la época.
Productos relacionados

Revista Primer Acto. Número 359
25,00 € - 62,50 €Rango de precios: desde 25,00 € hasta 62,50 €
Revista Primer Acto. Número 357
25,00 € - 62,50 €Rango de precios: desde 25,00 € hasta 62,50 €
Revista Primer Acto. Número 340
15,00 € - 52,50 €Rango de precios: desde 15,00 € hasta 52,50 €
Revista Primer Acto. Número 338
15,00 € - 52,50 €Rango de precios: desde 15,00 € hasta 52,50 €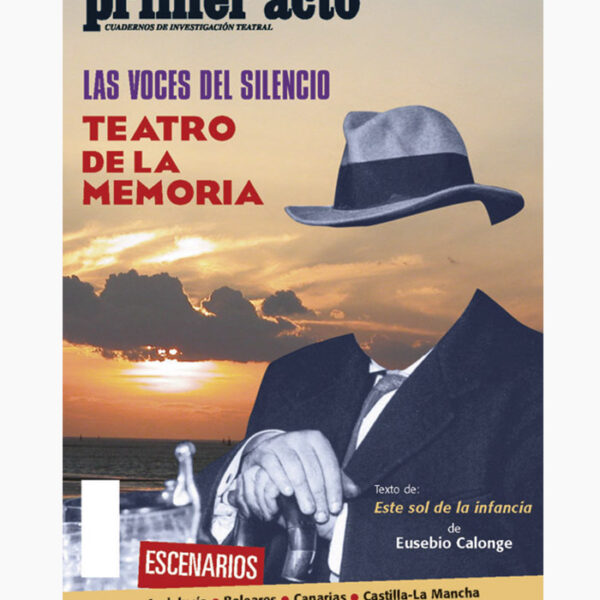
Revista Primer Acto. Número 337
15,00 € - 52,50 €Rango de precios: desde 15,00 € hasta 52,50 €
Revista Primer Acto. Número 335
15,00 € - 52,50 €Rango de precios: desde 15,00 € hasta 52,50 €
Revista Primer Acto. Número 334
15,00 € - 52,50 €Rango de precios: desde 15,00 € hasta 52,50 €

